De la poética a la política. Escrituras y feminismos.
un no tan pequeño intro
Estas conversaciones son urgentes.
Estos temas son urgentes.
Estos temas no son nuevos, pero siguen
siendo urgentes.
El feminismo es ese espacio luminoso
-luz de fuego vivo-, lleno de contradicciones normales y desacuerdos, donde se
piensa, repiensa, reinventa y se avanza cada vez más; con el peligro inminente,
siempre sobre nuestros hombros, de también errar, retroceder o dormirnos
mientras andamos.
A finales de agosto de este año, Lorena
Amaro, académica chilena, escribió un ensayo titulado Cómo se construye una autora* y disparó un riquísimo y agudo diálogo
entre escritoras chilenas acerca del oficio de la literatura, las formas de
encararlo, la colectividad, el neoriberalismo, el contexto chileno y más. Escritoras
alrededor del mundo siguieron atentamente el hilo del que participaron Lina
Meruane, Alejandra Costamagna, Nona Fernández, Claudia Apablaza y otras.
Es tan solo natural esperar que cuando
los tiempos y las condiciones cambian, puntos de vista nuevos lleguen a
refrescar el panorama o a agitar el tablero. Entonces es importante entender
que el feminismo está y estará en constante disputa. Desde cada rubro y en cada
duda yace el corazón mismo de esta política poderosa.
También desde la escritura y desde el
lenguaje, faltaba más.
No me quiero referir a los puntos
exactos del debate de las compañeras chilenas, pero hemos querido aprovechar el
gesto, sumado a preocupaciones previas y constantes, para traer la conversación
a Bolivia y desde acá amplificarla un tanto, interconectando contextos,
experiencias vitales y palabras.
De la poética a la política. Escrituras
y feminismos es un programa
dedicado a la profundización de estos dos punteros de lanza. Comenzaremos con
un menú de siete Conversaciones que se desarrollarán entre octubre y noviembre
de este particular 2020, haciendo eso: hablando, conversando, dialogando,
debatiendo, cuestionando.
Catorce autoras problematizando autoría,
escritoras olvidadas, política, economía, masculinidades, racismo, discriminación,
lectura y más. Catorce autoras desde Bolivia, España, Argentina, México,
Ecuador, Perú y Chile. Esto no es otra cosa que la urgencia de levantar
preguntas desde distintas voces, individualidades, cuerpos. Desde lo personal.
Desde las lecturas. Desde las negativas y los maltratos, las amargas
experiencias, el acoso. Desde la incapacidad de generar una economía estable
alrededor del oficio de una escritora, con a de mujer, que para el caso y este
texto incluye también a las diversidades y disidencias. Se trata de sugerir y
de crear mundos posibles con palabras, como hacemos siempre en el papel, la
computadora y en los cuerpos; pero también frente a las pantallas.
Clara Serra. Agustina Paz Frontera.
Paola Yañez-Inofuentes. Elvira Espejo. Brenda Navarro. Lara Moreno. María
Fernanda Ampuero. Dolores Reyes. Vicky Ayllón. Claudia Salazar. Fabiola
Morales. María José Navia. Enzo Maqueira. César Antezana.
Y las tensiones de distintas opiniones
son ineludibles, no para llegar a un punto en común o a un acuerdo, pero para
explorar cada extremo, su validez, sus matices y por qué no, sus potenciales
problematizaciones. Desde un tiempo a esta parte, nada me parece más
satisfactorio que leer o escuchar a pensadoras, con las que puedo no estar de
acuerdo, pero son justamente esas divergencias las me ayudan a fortalecer ideas.
La utopía pues. Y las utopías no es que o se alcanzan o son imposibles: funcionan
como brújulas.
Son muchísimos los temas apremiantes
para las escritoras y lectoras, pero en este ciclo solo plantearemos siete, en
los que quisimos aterrizar, pero al mismo tiempo, no limitar. Siete espacios
para plantear preguntas que tal vez/ojalá ni siquiera puedan ser contestadas,
como estas:
¿Cómo no romantizamos a las autoras que
nos preceden al nombrarlas una y otra vez para salvar la injusticia de haberlas
silenciado? ¿Lo hacemos por ellas?, ¿lo hacemos por nosotras?
¿Existe todavía un universo editorial
como lo conocíamos? ¿Necesitamos insertarnos a espacios exclusionistas o
destruirlos y cambiar por completo las reglas para no seguir generando más
brechas?
¿Cómo ampliar los derechos sin descuidar
violencias todavía vigentes? ¿Cómo se mide quiénes sufren más o menos opresión
para priorizar acciones?
¿Cómo hacemos las escritoras para que
nos contraten, para que nos paguen algunos dólares (sí) por trabajos, cuando
los que organizan o reparten el capital son ellos, los de siempre? ¿Cómo
hacemos para que nos vean?; ¿para que nos vean, pero no nos pongan a competir?
¿Existe la convivencia entre el ruido de
alguna vanidad en la autoría y la constante prohibición a la reafirmación o la
programación para la inseguridad constante? ¿Cómo se desmonta el síndrome de la
impostora?
¿Cómo salir del círculo de querer
escribir “bien”, “responsablemente”, “profesionalmente” pero no tener dinero
para comprar tiempo para leer y escribir “bien”, “responsablemente”,
“profesionalmente”? ¿A quién le conviene que esto no se resuelva?
¿Damos talleres, preparamos textos,
repartimos entrevistas, procuramos nuestros nombres en el buscador? ¿Armamos
carrera, currículum? ¿Y de repente llegamos a estar sobrecalificadas para
ciertas becas o trabajos, sin nunca en el medio haber disfrutado del fruto (ojo
con mi lenguaje neoliberal) de nuestros esfuerzos?
¿El feminismo es un volcán despierto? ¿Estamos en la
lucha para terminar con la violencia, pero también reivindicamos el poder usar
la violencia o el enojo para expresarnos, cosa que se nos ha sido
históricamente negada? -Ojo con las palabras poder y usar una al lado de la
otra-
¿Los concursos literarios, “el reconocimiento” son
espacios fangosos para las escritoras? ¿Cómo nos cobra con creces el sistema
cuando nos hace “el favor” de cedernos un espacio? ¿Cuál es el coste de ser una
escritora, es decir una mujer pública? ¿El hate, el acoso, la guerra declarada?
-Mary Beard elaboró sobre el peligro seguro del poder que implicaba hablar-
¿La salida colectiva
entonces, es esta casi religión de nombrarnos hasta el cansancio?, ¿de decir
nuestros nombres una y otra vez para que otros no osen olvidarlos? ¿La salida
colectiva también es ponernos el freno de frente y sin recaudos? ¿La salida
colectiva se configura sin aparente consenso, sin prisa?
…
La conversación continuará, más allá de
estas y otras preguntas, más allá de estos siete episodios que hoy surgen desde
Bolivia, en un contexto rudísimo (casualmente, desde octubre del año pasado,
como en Chile) con la intención de articularnos también en la problematización
de nuestros cotidianos, nuestro oficio escritural y todo aquello que nos une
pese a/gracias a las distancias territoriales.
Hace poco, leí a Butler en una
entrevista diciendo que nos falta apreciar las formas más largas de debate, sí,
debate lento y reflexivo y que las redes sociales y su rapidez, muchas veces
impiden aquello.
Esta es una pausa, tal vez.
Y dentro de esas mismas redes
vertiginosas.
Para retomar, aunque parezca
contradictorio, ese lento pensar.
La práctica de nuestras ideas es un topos muy complejo. Es la política
misma, ya en la mesa de operación. Y la utopía es acercarnos cada vez con más
éxito a disminuir las brechas entre lo que pensamos y lo que se hace.
Si estuviéramos cómodas, tal vez no nos
moveríamos de esta colérica manera. La incomodidad es probablemente nuestro
precedente más importante. Conversemos entonces, sobre la base de ese
antiquísimo fastidio con el que hemos aprendido a con-vivir.
*Link al ensayo de Lorena Amaro y la discusión de las autoras chilenas: http://palabrapublica.uchile.cl/2020/08/24/como-se-construye-una-autora-algunas-ideas-para-una-discusion-incomoda/
Paola R. Senseve T.
Texto de introducción al programa De la poética a la política. Escrituras y feminismos, del Centro Cultural España La Paz, creado y coordinado por Paola Senseve, publicado originalmente en la página del CCELP.


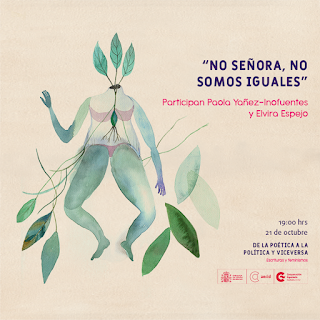








Comentarios